Gildardo Idárraga Giraldo: “No éramos ceramistas de platos, tazas y pocillos, pero trabajamos el barro y me siento orgulloso de eso”
- vigiaselcarmendevi
- 13 oct 2025
- 7 Min. de lectura

Fotografía: Isabel Cristina López
La manera de entender la vida, las decisiones y orientaciones que tomamos los seres humanos a lo largo de nuestra historia personal, necesariamente pasa por el entendimiento de los contextos y fenómenos que la rodean. La historia de vida de Gildardo Idárraga Giraldo, un ceramista retirado del oficio, está envuelta en buenos recuerdos, amor familiar y decisiones que no fueron fáciles de tomar.
Gildardo, se acercó al oficio desde la edad de siete años mientras le ayudaba a su padre José Alfredo Idárraga Giraldo en el taller familiar. A su vez, Alfredo se desarrolló como ceramista trabajando como modelador de la Locería Júpiter bajo la enseñanza de Tulio Vargas; gracias a él se especializó en este oficio y empezó a trabajar de manera independiente en la década de 1960 cuando fundó el Taller Idárraga que, a decir de Gildardo, era más familiar que cualquier cosa y no era un taller para producir platos y tazas, sino cerámica refractaria.
La constitución del taller, es una prueba del modo de trabajo que allí se desarrollaba; Gildardo recuerda con detalle este lugar que lo alojó durante tantos años: “El taller tenía su mesa con sus dos tornos donde mi papá trabajaba la moldura. Teníamos una cubeta, que nosotros llamábamos la estufa, trabajaba con carbón y era donde se secaba la pasta después de que se sacaba del molino. Teníamos una especie de patio donde se amasaba la pasta. Teníamos el horno que hizo mi abuelo con el difunto don Ezequiel Gómez, todavía recuerdo yo ese nombre, don Ezequiel y don Tobías, que era mi abuelo. Teníamos otro espacio donde había dos molinos con una Pelton, que era la que se encargaba de moler las pastas, pero la Pelton trabajaba con un motor, no era con agua. Y teníamos una alberca donde se amasaba el barro con un caballo para hacer los estuches”. En esencia, este es el retrato de una época y de unas formas de trabajo que, quienes las conocieron y vivieron, todavía sienten el impacto de su extraordinaria singularidad. Como el Taller Idárraga, cada taller era único pues se conformaba de acuerdo con lo que se hacía en él.

Fotografía: Isabel Cristina López
Como su padre era un reconocido y experto modelador, se desempeñaba haciendo molduras por encargo para distintas fábricas del municipio, además, en razón de su conocimiento, al Taller Idárraga llegaban personas con muestras de productos para que él elaborara las matrices, cuestión que manejaba con lucidez e ingenio.
Fue así como llegó a la idea de producir piezas empleadas en el campo de la electricidad (como aislantes y yoyos eléctricos y electrones o calentadores de agua), a partir de muestras que le trajeron de Medellín para que las produjera; y fue por esta razón, que Gildardo y su hermano Oscar acompañaron a su padre en el oficio desde muy temprana edad: “A nosotros nos ponían a pulir los aisladores; él buscaba quien los hiciera, pero a nosotros nos tocaba pulirlos. Después nos tocaba era esmaltarlos. Con el tiempo me tocaba a mí ayudarle a encajonar (encajonar es echar las piezas a los estuches). Mi papá era el que se encargaba de cargar el horno en ese entonces. A nosotros nos tocaba ayudarle a entrar los estuches hasta el horno para que él los organizara. Hasta que mi papá nos fue soltando a nosotros, nos fue dando más libertad y nosotros mismos nos encargábamos de esmaltar, de encajonar, cargar y atizar el horno”.

Fotografía: Isabel Cristina López
Sobre el proceso de producción, Gildardo señala que las piezas debían ser bastante resistentes porque eran para manejar tensión eléctrica y por eso se fabricaban mediante la técnica de prensado con dos cascos de moldes, de este modo se obtenían productos sólidos, macizos. El Taller Idárraga vivió el auge de este tipo de producción durante la década de 1980: “Éramos siete u ocho trabajadores y hacíamos quema cada 15 o 20 días, donde se sacaba una producción de 25.000 a 30.000 unidades y se mandaba todo para Medellín. Eso era sobre pedido, a nosotros nos hacían el pedido de determinado número de aisladores, número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, que era como se clasificaban y se mandaban a Medellín”.
Por otro lado, el mercado para este tipo de piezas, pertenecientes a una línea de producción tan especializada, estaba lejos del ámbito municipal. A nivel local se comercializaban especialmente los electrones que abundaron en los hogares carmelitanos. De manera anecdótica Gildardo, recuerda que: “Esa prácticamente era la cafetera de muchos profesores, yo conocí profesores que andaban con el electrón en el bolso y hasta con una ollita y hacían el tinto donde fuera. Andaban con la ollita, el café y el electrón”.

Fotografía: Isabel Cristina López
Parte del mérito que tiene el desarrollo de una línea de producción de cerámica refractaria en la historia de El Carmen de Viboral, reside en el hecho de materializar una aplicación de la cerámica que requería mejorar conocimientos que ya circulaban en el municipio para lograr piezas de buena calidad, además, con esto se diversificó la producción en áreas que no habían sido exploradas: no solo era un reto significativo, era una la posibilidad de abrir nuevos campos de trabajo para los ceramistas. El trabajo de la familia Idárraga, supuso la incursión y el desarrollo de una línea de producción completamente distinta e innovadora en relación con la loza carmelitana; el hecho de que llegara a materializarse es un asunto que pasa por condiciones fortuitas y gracias al desarrollo de los conocimientos de ceramistas como Alfredo y sus hijos que se atrevieron a explorar aspectos del oficio más que desatendidos en la cultura ceramista local.
Gildardo recuerda que, de un modo eminentemente artesanal, todo se hacía en el taller: “me tocaba hasta amasar la pasta, en ese tiempo no existían máquinas para amasar pasta. Nosotros preparábamos la pasta, como era para un producto refractario era una formulación distinta. El horno había que subirlo más o menos a 1200 grados, se necesitaba esa temperatura para que las piezas no salieran crudas y tuvieran buena resistencia. El esmalte lo preparábamos para que fundiera también a esa temperatura, sino subía a esa temperatura quedaba opaco, quedaba feo”. Incluso, algo tan determinante como la trituración de las materias primas (el feldespato, el cuarzo y el manganeso) se hacía a mano con una almadana después de calcinarlas en el horno porque en el taller no tenían batería.

Fotografía: Isabel Cristina López
Lo que hicieron Gildardo y su familia fue poner su tiempo, su talento, sus vidas y posibilidades enteramente al servicio de la cerámica de El Carmen hasta que la situación comercial de estos productos se volvió difícil de sostener: “mi papá murió en 1994. Después de que mi papá murió mi hermano y yo sostuvimos el taller unos años más. De ahí ya empezó a venderse menos producción, ya empezaron a sacar aisladores y electrones en otros municipios como Caldas. Entonces a nosotros se nos mermó mucho la producción se desmejoró mucho la venta”. Tras casi 40 años de funcionamiento, el Taller Idárraga cerró definitivamente a inicios de la primera década del 2000, la competencia con otros talleres que sacaban los mismos productos y la incursión de aislantes de plástico en el mercado generó que ni siquiera abaratando los precios pudieran competir con ellos.
Cuando Gildardo habla del cierre del taller, su expresión se vuelve más sincera y se puede notar como poco a poco se le va colando por dentro cierta melancolía. Habla de lo que significó asumir el hecho de terminar con el lugar que con tanto empeño construyó su padre, habla de las expectativas que tenían él y su hermano con el taller y de cómo empezaron a asumir la idea de que lo que hacían desde niños no iba a ser para toda la vida. Reflexiona sobre lo que pudo ser si su padre hubiera estado vivo y concluye que definitivamente él no habría pasado por cerrar el taller, porque sencillamente allí encontraba representada toda su vida: “Tomar una decisión de esas, es una cosa muy brava. Empezamos a producir aislador y a amontonar bultos porque no había a quien venderle. A uno le daba tristeza ver eso, ¿con qué ánimos uno iba a trabajar, a atizar un horno, a quemar, para amontonar aisladores? […] Tuvimos que cerrar porque hasta para comprar carbón era muy difícil. En ese tiempo había que comprar 100 o 120 bultos de carbón y había que pagarlos de contado y uno quemando para amontonar la producción ahí. Sin embargo, la gente nos llamaba de Medellín que necesitaban 2000 aisladores o 3000 y no, ya no justificaba prender un horno al que le cabían más de 25000 piezas para decir que íbamos a sacar 2000 aisladores. Ya no justificaba”.

Fotografía: Isabel Cristina López
A veces las condiciones no terminan de estar del todo dadas para que suceda lo que se quiere y Gildardo lo sabe: “A decir verdad me hubiera gustado seguir trabajando la cerámica. Trabajar con el barro es un arte y eso lo llena a uno de motivos para salir adelante. Nosotros teníamos experiencia solo en lo refractario. Por ejemplo, para poder trabajar el plato, la taza, el pocillo, se necesitaba otro sistema diferente, de fritas, de colorantes, de decantar, de trabajar la arcilla de una forma distinta a la que nosotros trabajábamos. La forma que nosotros trabajábamos era más rústica”.
El Taller Idárraga forma parte de la historia de la cerámica de El Carmen y de un contexto muy particular que solo sucedió una vez. Así lo entiende Gildardo que afirma que lo que él y su familia hicieron es un asunto que forma parte del pasado, de su propia historia, y que no se repetirá. El electrón El Carmelita (como se conocía en Medellín al producto que ellos fabricaban, por ser de El Carmen), es un símbolo de una época y la representación material que sintetiza los conocimientos desarrollados por ceramistas como Gildardo, Oscar y su padre Alfredo. Es una expresión del trabajo manual que no resistió la competencia con productos hechos de manera industrial o con materiales distintos, pero que marcó la vida de quienes lo hicieron y deja su huella en la historia de la cultura ceramista del municipio.

Fotografía: Isabel Cristina López
Gildardo es modesto al hablar de su condición de ceramista, dice que, “simplemente trabajé la cerámica”, como si esto no fuera suficiente. En él hay que reconocer a uno de los ceramistas que alcanzó un desarrollo pleno de los conocimientos artesanales en una línea de producción específica: la cerámica refractaria. Es uno más de los muchos portadores de los saberes asociados al proceso de producción tradicional y de la memoria del oficio y aunque su vida ha cambiado conserva el afecto y la pasión por su pasado artesanal de manera intacta. Gildardo afirma que: “No éramos ceramistas de platos, tazas y pocillos, pero trabajamos el barro y me siento orgulloso de eso: de haberle aprendido ese arte a mi papá, de trabajar en El Carmen de Viboral”, lo que Gildardo pasa por alto es que con esto aportaron al enriquecimiento de la cultura ceramista de El Carmen, desbordando los límites de lo superficial.
Julián González Ríos
Sociólogo.
Este escrito forma parte de una serie de relatos elaborados en el marco de la investigación "Voces del pasado presente: materiales para la comprensión de la manifestación cerámica de El Carmen", proyecto apoyado por el Programa Municipal de Estímulos del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, 2024.


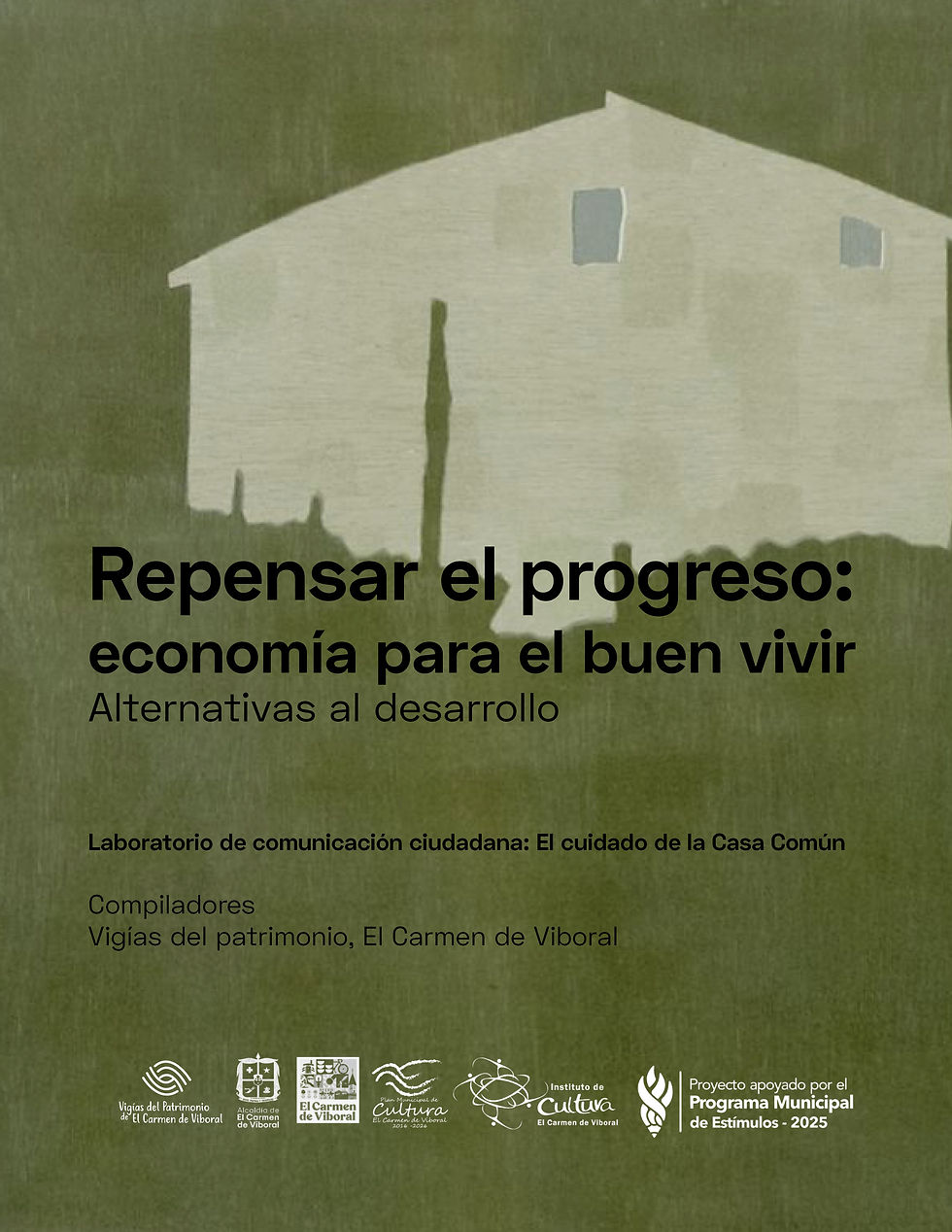


Comentarios